Por Arpan Roy para New Lines
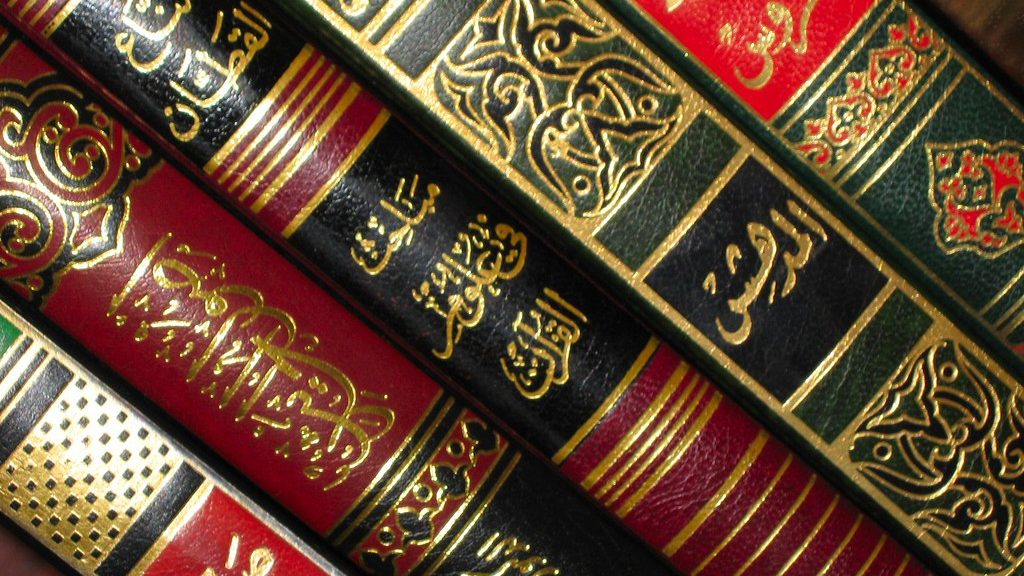
Hace poco más de 10 años, un sublime rincón de Nueva York experimentó un cambio ontológico. El ala de Arte islámico del Museo Metropolitano se convirtió en “Arte de las Tierras Árabes, Turquía, Irán, Asia Central y Asia Meridional tardía”. Aunque los museos se enfrentan a fuertes presiones en un mundo en el que las prácticas de denominación y las opciones semánticas están cada vez más politizadas, éste y otros cambios de denominación similares pueden reflejar una fragmentación mayor que va mucho más allá de los límites de las operaciones de un único museo.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
El cambio del museo de una categoría única y elegante a una serie de entidades geográficas y temporales puede que tampoco sea mera nomenclatura. De hecho, podría revelar una fragmentación más profunda de un orden cultural que quizá merezca la pena lamentar: el islam, o algo islámico.
El islam no es sólo una religión; es también un ethos y una disposición culturales, incluso una “civilización”, de la que el islam como religión es sólo una parte. Las personas no tienen por qué ser necesariamente musulmanas —devotas, practicantes o no— para haber adoptado aspectos de la cultura “islámica”: hábitos alimentarios, como la ausencia o aversión al cerdo en la dieta; la circuncisión masculina, que reflejó impulsos identitarios en determinadas épocas y lugares; concepciones éticas del cosmos basadas en la teología islámica; prácticas y políticas influidas por la ley, la jurisprudencia o la erudición islámicas; y mucho más.
Por supuesto, el islam como religión y el islam como civilización o esfera cultural están relacionados y conectados. Esta última no podría existir sin la primera y, en cualquier caso, surgió y evolucionó dentro de parámetros vinculados al islam como religión practicada por personas: el Corán, la escritura árabe, las tradiciones poéticas e incluso las sensibilidades estéticas inspiradas en una cosmovisión coránica. Sin embargo, la civilización islámica también surgió en partes del mundo que no son —y rara vez o nunca fueron— mayoritariamente musulmanas en términos demográficos. Egipto y el Levante, por ejemplo, no se hicieron mayoritariamente musulmanes hasta siglos después de que los ejércitos árabes musulmanes conquistaran tierras fuera de la península arábiga. De hecho, Egipto puede no haber sido de mayoría musulmana hasta fechas tan recientes como el siglo XIV. Líbano y Palestina tuvieron mayorías cristianas en diversos momentos de su historia, incluso bajo dominio islámico. El sur de Asia, que actualmente alberga la mayor población musulmana del mundo y fue la cuna de importantes movimientos musulmanes, nunca tuvo una mayoría musulmana.
La cultura no es demografía. El islam reinó antaño de forma suprema, al margen de variaciones y excepciones en lugares concretos, en un territorio que se extendía desde el océano Atlántico hasta el mar Arábigo y ocupaba un complejo caleidoscopio de posiciones desde la India hasta Indonesia. El islam sigue siendo la religión dominante en gran parte de esta zona. Pero, ¿hasta qué punto es “islámico” un mundo así? Durante décadas, la gente vivió bajo dictaduras militares y en Estados sectarios bombardeados, luchando contra regímenes represivos y contra las consecuencias de malas políticas en casa y sanciones económicas en capitales lejanas. El mundo del islam, “dar al-Islam”, se parece hoy más a lo que los eruditos islámicos clásicos imaginaban como la contrapartida más allá de sus límites: el mundo de la guerra (“dar al-harb”).
El árabe no es una lengua de aprendizaje en el escenario mundial. Tampoco lo son otras lenguas de la antigua civilización islámica, como el persa. El inglés, y a veces el francés, son las lenguas académicas de nuestro tiempo, incluso en regiones del mundo islámico y arabófono. Las restricciones, incluidas las de circulación, dificultan la mayoría de las posibilidades de encuentro a través de las fronteras. En otros lugares, como España y partes de los Balcanes, la civilización islámica, antaño floreciente, desapareció en su mayor parte. En casi todas partes, los proyectos estatales y las identidades nacionales tienden a primar sobre configuraciones más amplias, como vemos, por repetir el ejemplo, cuando un museo se refiere a una cadena fragmentada de territorios como “Tierras Árabes, Turquía, Irán, Asia Central y Asia Meridional tardía”.
“Civilización” es un concepto grandioso, una proposición que a veces colapsa todo tipo de matices. No conviene abusar de él. Sin embargo, parece necesario distinguir una categoría como “civilización” de la categoría de comunidad religiosa: la umma musulmana, una próspera red transnacional que en algunos ámbitos se adaptó a la conectividad de internet.
La publicidad dirigida a musulmanes y las recomendaciones algorítmicas, por ejemplo, reflejan esta especificidad y universalidad: sitios web matrimoniales musulmanes de todo tipo; consejos halal para citas, ofrecidos por adolescentes pakistaníes-canadienses; eventos de actualidad comisariados por clérigos malayos; parejas narcisistas de influencers, quizá árabes o turcos, que viven en Europa; e imanes angloparlantes que modelan sus sermones a partir de predicadores cristianos evangélicos de televisión. Todo esto existe y se expresa en inglés, no en árabe ni en persa, antaño lengua franca del mundo islámico e incluso algo más amplio. Además, la umma tiene poco —quizá nada— que ofrecer a los no musulmanes, incluidos aquellos que no están menos implicados en el islam como civilización que los musulmanes.
¿Qué es entonces el islam como “civilización”? Puede que sólo sea un vestigio, hoy en día, de lo que una vez fue.
Como escribieron los estudiosos, un hombre puede haber revelado el alcance de esa civilización en sus viajes. Ibn Battuta, famoso peregrino, viajero y cronista de Tánger, pasó su vida desplazándose con relativa facilidad de España a Indonesia, de Egipto a la India y más allá. Pertenecía a muchos de los lugares a los que fue, gracias al conocimiento de las leyes islámicas, los signos, las prácticas estéticas y la erudición, todo ello relacionado con el árabe, al menos entre gobernantes, élites, juristas y similares. Marco Polo, en comparación, escribió más sobre la alteridad radical. En gran parte de sus viajes, el veneciano describió mundos que le asombraban, conmocionaban y obligaban a él y a otros que no pertenecían allí, y que, tal vez, nunca podrían pertenecer. Allá donde iba, Ibn Battuta encontraba a alguien que sabía árabe. También conoció a gente que rezaba. De hecho, la oración islámica —un ritual que se repetía cinco veces al día y estructuraba la vida cotidiana— era una constante que se repetía en lugares geográficamente diferentes y que, por tanto, resultaba cohesiva en otro sentido. Aunque el islam no era monolítico, Ibn Battuta también pudo navegar por su reino gracias a las prácticas islámicas, el vocabulario ético y la cultura material compartidos. Así pues, el mundo islámico fue en ocasiones indiferente a las geografías y las fronteras estatales. El islam tuvo una capacidad civilizadora que otras veces persistió en las huellas.
Hoy, esas huellas llevan consigo el dolor y la melancolía, sentimientos que conectan el pasado islámico y este presente fragmentado. El dolor, en cierto sentido, preserva la continuidad del islam como civilización, aunque sólo surja con la pérdida más amplia de esa civilización. También es evidente, por ejemplo, en un dispositivo discursivo sobre el legado de Al Ándalus medieval —la España y el Portugal islámicos— que se repite en diversas disciplinas, desde la ciencia política hasta la retórica política e islamista y la literatura secular en todas las lenguas del islam. En el famoso poema Once estrellas sobre Andalucía, por ejemplo, Mahmoud Darwish estableció un paralelismo entre la caída de Al Ándalus y la pérdida de su Palestina natal. Otros, como el egipcio Ahmad Shawqi y el sudasiático Muhammad Iqbal, también escribieron notables homenajes románticos a Al Ándalus. En estos romances, Al Ándalus significa un punto álgido de logros culturales en ciencia, literatura y filosofía. Bajo la bandera de la civilización islámica, incluso los no musulmanes contribuyeron significativamente a los logros de Al Ándalus. El célebre filósofo judío Maimónides, por ejemplo, escribió su obra más importante en árabe transliterado al alfabeto hebreo. Ramon Llull, un místico cristiano que escribió en árabe y catalán, se inspiró en los apegos sufíes a los 99 nombres de Dios mientras desarrollaba su comprensión de la naturaleza de Cristo. Por muy reductor que sea el romanticismo de Al Ándalus en estas obras, el dolor es real, y se asegura un lugar en el imaginario de la civilización islámica gracias a su persistencia.
En un magnífico ensayo, el erudito religioso Gil Anidjar se pregunta si la zona que los árabes y otros llamaron Al Ándalus podría ser un “proyecto inacabado” y una “figura de … in-finidad”. Resulta tentador interpretar esta pregunta como una evocación de un multiculturalismo liberal, como suele ser el tono cuando Al Ándalus aparece en el discurso contemporáneo. A menudo reducido a un monolito idílico pero históricamente dudoso, Al Ándalus era más bien un término geográfico para la península ibérica: un conjunto de entidades políticas gobernadas por varios líderes musulmanes a menudo rivales, y rivales cristianos que se apoderaron de gran parte de este territorio hacia el siglo XII y finalmente capturaron Granada —el último bastión de los gobernantes musulmanes en la península— en 1492.
Aunque los historiadores están familiarizados con la política y la guerra en Al Ándalus, saben o escriben menos sobre su composición sociocultural. Por ejemplo, los editores y escritores de un importante compendio sobre la literatura de Al Ándalus fueron incapaces de incluir una entrada sobre la vida religiosa. A su vez, los historiadores y otras personas tuvieron dificultades para escribir sobre la “religión” en la región porque carecen de conocimientos sobre demografía, en los ocho siglos que abarca la bibliografía pertinente. En Iberia vivían cristianos, musulmanes y judíos. ¿Cuántos cristianos vivieron bajo dominio musulmán? ¿Cuántos musulmanes vivían bajo dominio cristiano? ¿Cómo influyeron los judíos en el entramado social, comercial, político y de otro tipo de Al Ándalus? ¿Han exagerado los eruditos y escritores contemporáneos la centralidad de los no musulmanes por razones que tienen que ver con sus —o nuestras— propias consideraciones políticas?
A pesar de la incertidumbre, podemos establecer dos puntos importantes. En primer lugar, cualquiera que fuera la composición demográfica de la península, el sectarismo parroquial se disolvió en una identidad regional mayoritariamente homogénea en el siglo XIII. Los adeptos de diferentes grupos religiosos tendían a identificarse como “andalusíes”. El árabe era la lengua franca para los andalusíes genéricos, como lo era para las élites urbanas o en la literatura y la vida pública. La arquitectura andalusí existía; sus creadores procedían del norte de África y del Levante. La cultura andalusí era intrínsecamente “islámica”, aunque no sólo islámica, por lo que tenía mucho en común con otras culturas del mundo islámico medieval. En segundo lugar, el propio nombre árabe del territorio constituía una reorientación de la península hacia un mundo islámico más amplio. Al salir de Arabia en los siglos VII y VIII, los musulmanes árabes que conquistaban otras tierras solían adoptar una versión de los topónimos existentes: “Filastin” e “Ifriqiya”, “Palestina” y “África” respectivamente, fueron dos ejemplos. No lo hicieron en Al Ándalus, una curiosa ruptura con la “Hispania” romana. Al Ándalus marcó así el amanecer de una nueva era, cuyo legado es hoy incierto, o inacabado, y tal vez perdido. El cambio de nombres indica una ruptura, incluso un giro radical en la ontología. Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo cuando es alcanzado por la luz divina en el camino de Damasco, momento en que funda efectivamente el cristianismo. Jacob se convierte en Israel, en lo que puede ser el cambio de nombre más importante de la historia.
Del mismo modo, el cambio de nombre de Hispania a Al Ándalus marcó una nueva apertura para inaugurar una nueva ontología; un nuevo mundo que trazaba una continuidad entre Iberia, el norte de África y los territorios del Oriente islámico —el mundo islámico— en el que las particularidades sectarias no eran el modo principal de identificación. En la era contemporánea, escritores, conservadores y otros pueden reflejar un proceso inverso con actos como el cambio de nombre del ala de “arte islámico” del Museo Metropolitano de Arte.
En un libro reciente sobre el legado de Al Ándalus en la España contemporánea, el antropólogo Charles Hirschkind habla de lo que denomina “andalucismo”, un término para lo que a veces fue un movimiento cohesionado que aboga por una identidad regional andaluza basada en su pasado islámico o una sensibilidad de ese pasado en la configuración de la España contemporánea.
España sufrió mucho. Se estableció con la reconquista católica de Iberia y evolucionó a través de una serie de brutalidades posteriores: la desislamización de la península ibérica, las conversiones forzosas y las expulsiones de musulmanes y judíos y la conquista de las Américas. En los siglos posteriores, se inventó una nueva mitología de una esencia española primordial, inspirada en los pueblos preislámicos que habitaron Iberia: visigodos, romanos, fenicios, etc. De forma notable y absurda, los creadores de mitos redujeron el periodo andalusí a una nota a pie de página en la evolución histórica de España. Siglos más tarde, medio millón de personas murieron en la Guerra Civil española de 1936-1939. El régimen autoritario del general Francisco Franco, surgido de esta brutalidad, nunca fue derrocado. Franco no sólo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, sino también a la mayor parte de la Guerra Fría, durante la cual su régimen estuvo en muchos aspectos más cerca políticamente del norte de África —por tanto, del mundo islámico— que de la Europa liberal. Entre estos dos hitos históricos no hubo ninguna revolución burguesa, de las que hacen posible una reflexión laica de una sociedad determinada. Tampoco hubo en ningún momento un esfuerzo consciente por evaluar colectivamente los traumas de una violencia tan horrenda. En su lugar, España borró su propio pasado clásico, en gran parte islámico, incluyendo la filosofía, la lengua, la poesía y mucho más. Hoy, en un ejemplo de esta herencia corrupta, Madrid tiene menos calles con nombres de escritores, filósofos y místicos andalusíes que Tel Aviv. El “andalucismo”, como señala la antropóloga Stefania Pandolfo, es una “capacidad entrenada” para sentir el dolor de esta historia. Y, sin embargo, esta historia puede no tener mucho sentido aislada, centrada en un territorio separado del resto del mundo islámico. El dolor de Al Ándalus, pues, tiene algo de circular: lo sienten tanto los que lo perdieron como los que viven en su ausencia.
El dolor en el mundo islámico suele estar relacionado con, y por, acontecimientos concretos: las Cruzadas, Palestina, Cachemira, Irak… todo ello dolor. Tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, los intelectuales árabes y musulmanes adoptaron un tropo obvio, comparando la marcha estadounidense hacia Bagdad con el brutal asedio mongol de la misma ciudad en 1258. Grabado en el libro mnemotécnico islámico, el recuerdo volvió de la represión mientras los canales de noticias árabes retransmitían el dolor histórico. Este dolor particular no se limita sólo a los musulmanes, al menos en ciertos lugares. En su momento, los judíos sintieron el dolor de la caída de Al Ándalus no menos que los musulmanes u otros “andalusíes”. Ahora, muchos cristianos árabes sienten la tragedia palestina no menos que otros árabes. Sin embargo, es poco probable que los cristianos de otros lugares sientan ese dolor de la misma manera. Aunque la tragedia de Palestina, como todas las tragedias, debería ser evidente para todos los seres sensibles, un autor árabe expresó una vez —paradójicamente, quizá— su impronta islámica comentando cómo los israelíes no conocían la poesía preislámica, o “yahilí”; una de las fuentes de las que surgió la civilización islámica. Si los conquistadores ignoran a veces la profundidad de lo que están haciendo o deshaciendo, otros —musulmanes o quienes comparten ese manantial— conocen demasiado bien el dolor. Dicho de otro modo, la identificación —en el sentido pleno, freudiano— con Palestina sólo es posible con una conciencia subjetiva de, y otra familiaridad con, la civilización islámica y su dolor.
Junto a la imbricación del árabe y sus sensibilidades en la civilización islámica, el islam cuenta con sólidas tradiciones literarias en un puñado de otras lenguas. De estas “lenguas islámicas”, el persa, por supuesto, tiene un legado literario comparable al árabe y es una lengua clerical para lo que en muchos sentidos es una tradición teológica paralela en el islam chiita. También está el urdu, la lengua asociada a los musulmanes del subcontinente indio, que además es muy apreciada por los indios de todas las creencias por su capacidad —una vez más— de expresar el dolor y la melancolía, a menudo en motivos artísticos muy formalizados. De hecho, si un museo de Nueva York o la historia de Iberia son indicadores de un dolor particular, otro lo es una película inspirada en la literatura en y sobre el urdu: In Custody, una película de 1993 dirigida por Ismail Merchant, que cuenta con un reparto de estrellas del cine artístico indio y está basada en una novela de Anita Desai.
La película cuenta la historia de un profesor de hindi en un colegio de una pequeña ciudad, ostensiblemente hindú, que también es aficionado a la poesía urdu. Por encargo de una revista literaria, se dispone a entrevistar a un gran poeta urdu. Pero cuando llega a la casa del poeta, un palacio en ruinas en la cercana ciudad de Bhopal, de la época mogol, le resulta imposible realizar la entrevista. La casa del poeta se derrumba y él mismo es un alcohólico enfermo. De algún modo, se forja una amistad. Cuando el poeta urdu se encuentra cerca de la muerte y está decidido a peregrinar a La Meca, entrega al profesor de hindi su último diwan, su última colección de poemas, diciéndole a su improbable amigo que lo deja bajo su “custodia”.
El hecho de que el hindi y el urdu correspondan cada uno a una religión determinada —el hindi a los hindúes y el urdu a los musulmanes— está estrechamente ligado a la turbulenta historia reciente de la India. Desde el siglo XVIII, India pasó de siglos de dominio predominantemente islámico al imperialismo británico y, más tarde, a un Estado laico e independiente que aún no consiguió reconciliarse con su pasado y presente islámicos. Si el Estado de la India tuvo un “nacimiento traumático”, cómo se dijo a menudo, los musulmanes de la India poscolonial se vieron desproporcionadamente afectados por el trauma de las diversas particiones y disturbios que asolaron las relaciones comunales en el país y en el sur de Asia desde mediados del siglo XX. Todo indica que se avecina otro gran acontecimiento traumático. El hilo afectivo que une el colapso del dominio islámico en el subcontinente y el posterior fratricidio y fragmentación geográfica en los estados de India, Pakistán y Bangladesh está contenido aquí en la historia de un poeta urdu moribundo y un no musulmán hechizado por su lengua y sus versos. La incertidumbre política sobre el futuro de esta relación es una capa sobre capas de dolor.
Considerando el Islam como una civilización, además de una religión, los herederos de su legado se enfrentan ahora a su pérdida, o a la sensación de que su legado es una pérdida. Viven en una geografía fragmentada. Viven sin una sensibilidad evidentemente mayor que los eclipse. Experimentando una melancolía por la pérdida del imperio, intentan dar sentido a un mundo de fragmentos y a un ethos civilizacional basado en un dolor compartido.
Podría decirse que este dolor estaba presente en el advenimiento del islam y en el propio Corán. Consideremos este hadiz, o dicho del Profeta, narrado por su compañero Saad Ibn Abi Waqqas: “Ciertamente, este Corán descendió con tristeza. Si lo recitas, llora. Si no puedes llorar, finge llorar. Recitad en tono melodioso, pues quien no usa una voz agradable no es de los nuestros.”
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Arpan Roy es antropólogo y erudito multidisciplinario del Islam. Es investigador asociado en el Programa de Estudios Islámicos de la Universidad Johns Hopkins.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por New Lines 16 de diciembre de 2022.




